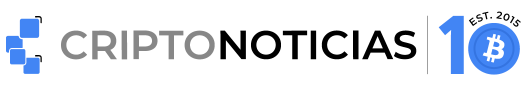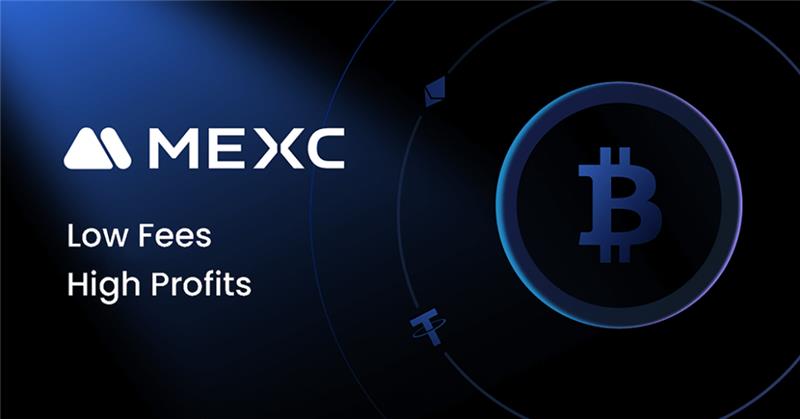-
.
-
.
Esta es la historia de dos niños llamados Anna y Raffael. Anna tenía 6 años y Raffael 11. Como muchos niños de hoy en día, eran hijos de padres divorciados, cuestión que los privilegiaba bastante, ya que en la competencia entre mamá y papá por ver quién ejercía mejor la paternidad, los regalos abundaban a diestra y siniestra.
Antonio, el padre, había ideado incluso una manera de dar dinero a Raffael sin que su exesposa Isabel pudiera intervenir, y le había creado una cartera de criptomonedas al niño en su tablet. Además, lo había enseñado a adquirir productos y servicios directamente con ellas, sin la necesidad de cambiarlas a dinero fiduciario.
Raffael era un experto manejando todo tipo de dispositivos, ya que desde muy pequeño muchos teléfonos inteligentes, tablets y laptops habían pasado por sus no muy delicadas manos. En un ciclo ya bastante cotidiano, cada vez que a Raffael se le antojaba tener un dispositivo más actualizado para correr en él las últimas apps y juegos que salían al mercado, el aparato de turno terminaba en el basurero.
A sus 11 años, el niño, que distaba bastante de ser un genio, ya era un gamer consumado y tenía su propio canal de YouTube al que subía gameplays y en el cual recibía propinas en criptomonedas y monedas fíat por esta labor.
La curiosidad de Raffael por el mundo de la tecnología aumentaba cada vez más, y aunque todavía no se atrevía a ingresar a la deep web (aquel contenido de internet que no se encuentra indexado por los motores de búsqueda o se haya protegido con contraseñas), sí había ingresado en grupos de chat y foros por las redes sociales más populares para tratar temas delicados.
La firma de contadores que pertenecía a su padre había sido víctima de una de estas excursiones informáticas del niño, aunque nadie se había enterado. Sin querer, Raffael dio clic a un enlace malicioso contenido en un correo electrónico (la práctica de colocar este tipo de enlaces en la correspondencia web recibe el nombre de phishing) y corrió en los servidores un virus del tipo ransomware que secuestró la información de los equipos, pidiendo a cambio una recompensa en criptomonedas.
La compañía supo recuperarse sin dar la recompensa gracias a que la mayoría de los clientes poseía un respaldo de la información, pero todos los datos contenidos en las computadoras entrelazadas de la empresa se perdieron por completo.
Posteriormente, Antonio contrató los servicios de una firma de seguridad, pero no identificaron a Raffael como el causante del embrollo. Como el niño exploraba hasta el último rincón de la internet superficial, también había beneficiado a algunos mineros de criptomonedas que instalaron mineros web en páginas en las que el preadolescente pasaba muchas horas al día.
Sin embargo, estos episodios eran inofensivos comparados con la situación a la que se enfrentó Raffael en la red social Facebook. Desde hacía mucho tiempo, una persona, cuyo género e identidad no ha sido revelada, se encontraba llamando la atención de menores de edad, y Raffael fue uno de ellos.
Todo comenzó con una solicitud de amistad que, como de costumbre, Raffael aceptó, ya que entre mayor número de amigos mejor, no importa si ellos son conocidos o no. Esta persona, que identificaremos como A. H. envió la solicitud al niño, y apenas esta estuvo aprobada, se dedicó a reaccionar a sus publicaciones, con la finalidad de llamar su atención.
El avatar de A. H. era una especie de máscara blanca bastante inquietante. Con pupilas dilatadas y dientes muy grandes, al parecer el rostro no poseía ni labios ni párpados, ya que el sitio donde se deberían ubicar se encontraba delineado de color rojo.
Una vez consiguió que Raffael le escribiera al chat privado, A. H. comenzó a enviar textos incomprensibles en un idioma extraño que al ser traducidos inquietaron mucho al niño, porque era amenazado de abuso sexual y muchas más prácticas que desconocía a su corta edad. Raffael no informó de lo ocurrido a Isabel o Antonio porque consideraba que podía librarse de la situación él mismo, como en ocasiones anteriores.
Además de los mensajes amenazadores, A. H. envió números con formato de coordenadas que Raffael no se atrevió a ubicar. Cuando el niño pidió a A. H. que cesara de escribirle, ya era bastante tarde, puesto que esa persona se había hecho con su número celular y le enviaba amenazas por ese dispositivo también, diciendo que si informaba a alguien sobre ello, iría a su casa por la noche.
Asimismo, A. H. envió fotografías bastante explícitas, con contenido sexual y violento que ni un adulto promedio sería capaz de observar sin turbarse un poco. El comportamiento de Raffael cambió esos días. Se tornó más retraído y evitaba los dispositivos electrónicos. Isabel atribuyó esto a los cambios propios de la pubertad y, luego de hablar con el niño y no escuchar nada alarmante, descartó cualquier sospecha.
Después de muchas súplicas, Raffael dejó de escribir a A. H. quien pareció alterarse por este hecho, y comenzó a llamarlo a altas horas de la noche, desde un número desconocido. Al contestar, Raffael escuchaba el sonido de una respiración o sonidos extraños que le hacían erizar la piel. A. H. también pudo obtener acceso a las cámaras del niño, y le enviaba fotografías con su foto y los sitios donde se encontraba.
Cuando el niño tapó con cinta las cámaras y los micrófonos de su laptop y tablet, recibió una foto del cuarto de su hermana, donde podía apreciarse la muñeca favorita de la niña, con la cual dormía todas las noches.
Armado de valor y resuelto a terminar con la situación, Raffael decidió hablar con sus padres y, si era necesario, no dudaría en llamar a la policía. El niño se encaminó al cuarto de su hermana, para asegurarse de que estuviera a salvo, antes de proceder. Sin embargo, en el sitio solo encontró a su madre llorando y muy alterada con una nota en su mano. La nota decía “no se preocupen por buscar a la niña con vida. Esperaré por ti y las llaves privadas de tus carteras, Raffael”.
Imagen destacada de ambrozinio / stock.adobe.com