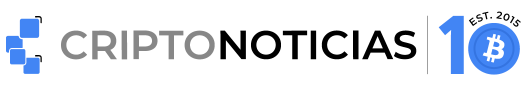Nunca le preguntaron si quería hacerlo. Cuando parpadeó, el cuchillo yacía inmóvil en un cuerpo cada vez más frío. Algunas veces, así se sentía cuando su madre preguntaba quién había cortado las flores del jardín. Siempre lo negaba con vehemencia, pero los colores de los pétalos triturados se pegaban a sus dedos, como la sangre que poco a poco se secaba ahora en sus ropas.
A ninguna tintorería podría explicarle el origen de las manchas en su traje. Martha tendría que contestar su llamada telefónica, siempre lo hacía cada vez que él provocaba un desastre y alguien debía hacerse cargo. Pero esta vez no se trataba de cualquier estafa o ramsonware enviado por correo. Mientras conducía, el cuerpo envuelto en la alfombra que tía Liz compró en una tienda de segunda mano se hacía cada vez más pesado, y el auto poco a poco ganaba velocidad.
Era una buena forma de deshacerse de un regalo tan kitsch que desentonaba por todos lados con su lujosa oficina. Pero ¿y si la tía se daba cuenta? Todos los martes iba a visitarlo, sin falta. Era la única familia que le quedaba, y lo que más le recordaba a su niñez, cuando todavía vivía su padre. Bueno, sólo habría que ordenar conseguir una alfombra nueva. No debía ser difícil encontrar algo tan feo.
Pero, ¿y si la tía se daba cuenta? Volvía a preguntarse. No soportaría mirar a los ojos llenos de decepción de esa viejecita que olía a libros usados y que guardaba los recortes de cada vez que él aparecía en alguna página del periódico. Si la tía tan solo supiera leer periódicos digitales…
¡Basta! Se decía a sí mismo, solo un poco de sangre fría era lo que hacía falta para conservar su puesto como director del banco más importante de la región y continuar ordenando esas declaraciones de que las criptomonedas son una estafa. No había tiempo de pensar en una vieja que ni sabía dónde estaba parada. «Lo que importa es el dinero, recuerda» le decía con desdén al espejo retrovisor.
El cuerpo envuelto en el maletero continuaba haciéndose cada vez más pesado. Cuando en el 2015 le propusieron participar en esa pirámide que ya llevaba dos años, nunca le preguntaron si quería clavarle un cuchillo en el pecho a alguien, era muy improbable que el trabajo incluyera eso. Pero ya se encontraba allí y ahora sólo tenía que deshacerse de la alfombra y de la poca compasión que le quedaba.
Su celular en el asiento del copiloto le recordaba la cartera llena de altcoins y las cuentas bancarias que había llenado gracias a esto: fácil, solo había que conseguir nuevos miembros para ir pagándoles la inversión a los que habían entrado antes y poco a poco cada persona arriba de la pirámide se iría beneficiando.
Pero sólo él y ese cuchillo que ahora estaba tan pesado sabían el verdadero costo de encontrarse en la punta de la pirámide, allí dónde se tenía demasiado, donde se sabía demasiado. Afuera el cielo estaba despejado y la luna era grande y redonda. La carretera le recordaba todas las veces que pasó por allí para llegar al motel al otro lado de la ciudad y devorar el olor de los cabellos de Martha. Ella solía llevar alguna prenda roja a la oficina solo cuando quería anunciar la adición de un nuevo pez gordo para invertir en el ponzi que tan bien venía funcionando; cuando había encontrado algún software malicioso a buen precio en la Internet profunda, o cuando se encontraba de buen humor para realizar alguna escapada nocturna con él.
Ese día ella había pintado sus labios del mismo color que la sangre que ahora comenzaba a hacerse molesta. ¿Por qué Martha no contesta el teléfono? gruñía con desesperación mientras el medidor de gasolina bajaba cada vez más. Se estremecía de solo pensar en que su secretaria se hubiera ido con cualquiera de los entusiastas que visitaban la oficina con sus propuestas de ICO y plataformas que en realidad ofrecían algo. En el fondo envidiaba a todos esos entusiastas que lograban plasmar sus ideas como algo concreto y ganar dinero con ello, sin necesidad de tejer una red de mentiras. Pero debía mantener la mirada altiva, ya era muy tarde para pensar en esas cosas, y la carretera anunciaba el final del camino.
El buzón de voz de Martha parecía haberse cansado de él: las llamadas simplemente se colgaban apenas terminaba de marcar la letra A. «Martha siempre fue una letra A y yo la traté como una simple M», pensó. No se atrevía a admitir que esa A era del sentimiento empalagoso y terrible que tanto nutre a las películas de Hollywood.
¿Qué haré con toda esta sangre si Martha no me ayuda a limpiar? La última vez que intentó cocinar se quemó una de sus manos y casi arruina sus zapatos más costosos. Además, siempre tenía a alguien que hiciera las cosas por él, de eso se trataba ser millonario.
Por fin, llegó al terreno baldío donde lanzaría la alfombra. «Bastante cliché, como debe ser», pensaba mientras apagaba el motor y subía toda la potencia de las luces del carro. Cuando puso ambos pies en el piso un escalofrío le recorrió el cuerpo, la confirmación de la peor de las sospechas hacía que su mano no pudiera atinar la llave en la cerradura.
Cuando abrió el maletero, la mano delgada y de uñas carmesí de Martha cayó en un gesto que recordaba a todas las odaliscas del mundo. Ya no habría quien recogiera el desastre.